Reseña de "La filosofía de la religión" de Jean Grondin
Aquí vas a encontrar un esbozo sobre la historia de la filosofía de la religión...
Daniel T. Hodgson
12/27/20245 min read
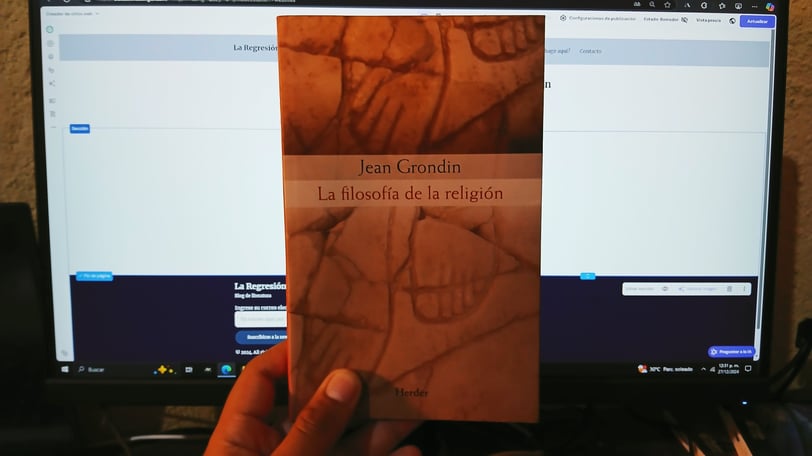
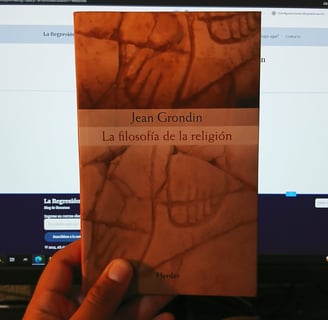
El cristianismo ha dominado, desde hace un tiempo considerable, la reflexión religiosa. Sin embargo, la religión es un fenómeno más amplio, incluso monumental. El cristianismo es una de tantas religiones, pero se estima que en el presente hay unas 4,200 en el mundo, aparte de miles de denominaciones derivadas. Algunas de ellas parecidas entre sí, otras muy distantes una de la otra. Así, encontramos religiones desde el teísmo clásico (judaísmo, islam, cristianismo) hasta unas que no reconocen siquiera a un dios en absoluto (budismo, taoísmo, confucianismo, jainismo). Para mostrar unos ejemplos más de lo variado que es el fenómeno religioso, cabe mencionar aquí el movimiento de los raelianos, quienes tienen por deidad a una presunta civilización extraterrestre, o la iglesia de la Cienciología, una religión que nace en nuestro siglo. Algunos han llegado a identificar una posible religión en el estalinismo y el nazismo, por sus elementos de culto a la personalidad de sus líderes, y sus fervientes ideales. Como podemos observar, cuando hablamos de religión, de modo general, nos puede dar la sensación de no saber de qué hablamos precisamente. No en balde los sociólogos de la religión a menudo se reúsan a definirla.
Jean Grondin es un profesor de filosofía en la Universidad Montreal (Canadá). En este ensayo busca acercarnos al vasto campo de estudio que implica la filosofía de la religión. Esta rama de la filosofía se dedica a reflexionar sobre los temas que toca la religión, por ejemplo: la naturaleza de lo divino, la relación entre fe y razón, el problema del mal, la naturaleza de la experiencia religiosa, el lenguaje religioso, la ética religiosa y las diferentes religiones en general. Grondin quiere acercarnos, en su introducción y primeros tres capítulos, a reflexionar sobre asuntos generales. Primero menciona que «La religión propone las respuestas más fuertes, antiguas y vivas a la cuestión del sentido de la vida.» y que «Dios, representa, por su parte, una de las mejores respuestas a la pregunta filosófica sobre por qué existe el ser y no la nada…». También aclara que la religión, al ser más antigua que la ciencia moderna, no puede satisfacer las exigencias empíricas de esta. Y que medir la religión científicamente es imposible. Dando a entender así que la ciencia no tiene por qué ser un obstáculo para el desarrollo de la vida religiosa. Contrastando, asimismo, un poco con la idea de Richard Dawkins quien argumenta en su El espejismo de Dios que a la ciencia sí le atañe la existencia de Dios, y, de existir este, la ciencia debería de registrarlo o ubicarlo de algún modo. Claro, esto abriría paso a un tópico abordado con frecuencia por la filosofía de la religión: ¿Es Dios trascendente o inmanente, o un poco de ambos? Si es trascendente, entonces existe solo fuera del universo, eso implicaría que está fuera de todo alcance científico, pero si es inmanente significaría que vive dentro del cosmos —como piensan los panteístas— y entonces Dios sí podría ser «encontrado» por la ciencia. Esto es hacer filosofía de la religión, sirva el ejemplo para despertar la curiosidad de los interesados.
A partir del capítulo cuatro, Grondin nos hace un esbozo cronológico (dicho por él mismo) de la historia de las ideas religiosas que expusieron los filósofos. Empezando por la tradición mítica, siguiendo con los presocráticos, clásicos, helenos, latinos, medievales y modernos. Grondin nos dice que el asunto de los dioses, en la antigua Grecia, fue abordado primero por los poetas, serán luego los filósofos presocráticos quienes tengan la palabra y comiencen a cuestionar y reflexionar sobre ellos. Jenófanes, por ejemplo, critica el antropomorfismo que los poetas, como Homero y Hesíodo, atribuían a los dioses. Y no es que Jenófanes no creyese en la divinidad, solo le parecía absurdo que lo divino tuviese corporalidad, de allí su famosa expresión: «Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos, manos como la de los hombres, para pintar con ellas y crear obras de arte, entonces los caballos pintarían figuras de dioses semejantes a caballos, y los bueyes semejantes a bueyes, y cada uno les daría a sus cuerpos la forma que ellos mismos poseen». Estos filósofos reflexionaron también sobre si los dioses se ocupaban, o no, de los hombres, concluyendo que no. Platón luego se va a enfadar con esta argumentación debido a que, de ser cierta, implicaría una holgazanería, falta de voluntad e irresponsabilidad de parte de los dioses, y lo divino no puede tener estas características, según él. De ahí en adelante, Grondin, nos va a explicar las posturas de todos los filósofos que continuaron haciendo filosofía de la religión hasta nuestros días.
No se puede obviar lo importante que es la Edad Media para este campo de estudio. En este periodo el autor nos cuenta que la religión y la filosofía se entremezclaron. Así, teólogos cristianos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, o musulmanes como Al‑Farabi, Avicena, Averroes, o el judío Maimónides, se fascinaron con los escritos de Aristóteles y «reconciliaron» sus revelaciones sagradas con la filosofía. Estos teólogos se enamoraron del libro XII de la Metafísica donde el gigante griego expuso el concepto del primer motor inmóvil. Después de este periodo, pasada la época medieval, llegaría Kant, en el siglo XVIII, a destruir toda reflexión metafísica, por considerarla portadora de conocimientos trascendentes, que están más allá de los límites de la razón, por tanto, imposible de alcanzar. Esto erosiona la reflexión religiosa, por lo menos, a como se conocía entonces. Pues Kant también va a hacer un reduccionismo, diciendo que la relación con la divinidad no es tanto un asunto del saber sino del deber moral, así, la forma en que nos comportamos, sería, para Kant, la única vía para llegar a la divinidad. Hegel va a decir que la historia de las religiones es una evolución, cada una representando un nivel más alto en la concepción de lo divino. Mira, así, a las religiones como un todo ascendente, donde, a medida que pasa el tiempo, van a llegar otras religiones hasta que se logre la absoluta comprensión divina; esta sería la religión absoluta. Luego van a aparecer los maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud quienes nos invitan a desconfiar de todo lo que existe como tal, incluyendo la religión, ya que detrás de la realidad aparente, se esconden verdaderas realidades, que la razón no es capaz de ver a priori.
El ensayo de Grondin es y no es asequible a todo público. Es una obra que requiere de conocimientos previos o familiaridad con la teología cristiana, mayormente, o la filosofía en general. En otras palabras, está dirigida a lectores cultos no especializados. No dejen que me jacte, yo he tenido que leerlo en tres ocasiones en un periodo de dos años, después de pausas prolongadas. No descarto leerlo por cuarta vez. Si estás interesado en conocer qué han dicho las mentes más brillantes (al menos las que se han documentado) sobre Dios, el problema del mal, el libre albedrío, etc., de forma más o menos asequible, este ensayo te va a ser útil y te va a llenar de emoción…
¡Gracias por leer la reseña!
Quiero comentarte que, si te gustó esta reseña, esto no es todo, voy a abordar próximamente en mi canal de YouTube (@laregresion) la pregunta: ¿Llegará la religión algún día a su fin? Y lo voy a hacer apoyándome en el ensayo aquí abordado de Jean Grondin, y en otro, titulado, El porvenir de la religión: fe humanismo y razón de Salvador Giner. ¡Suscribite al canal para estar pendiente!
