"Cara de plata" de Valle-Inclán
Una reseña de Roberto Cambronero
Roberto Cambronero
5/2/20253 min read
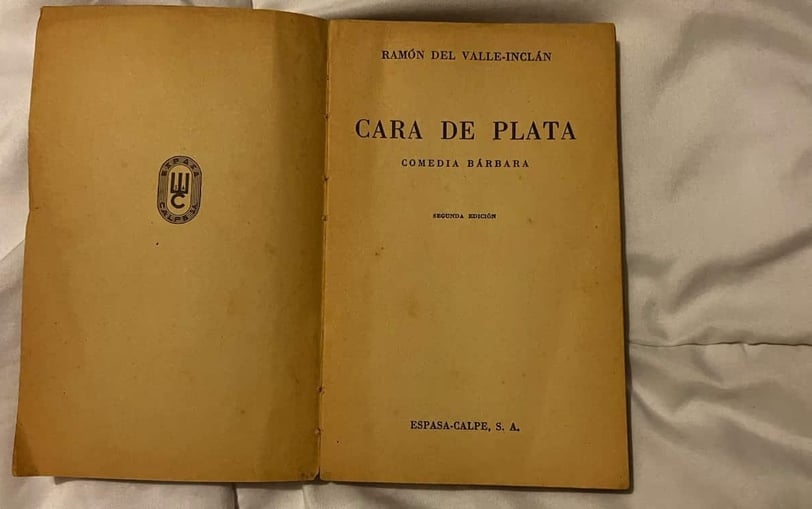
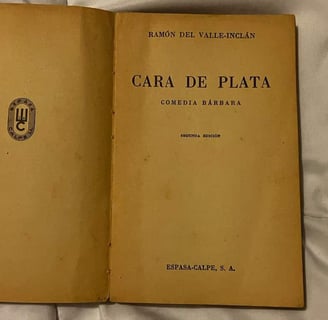
El libro llegó a mí rescatado de una bodega, en estado de calamidad, sin portada y con un estrecho túnel donde, asumo, una larva se hartó de papel amarillento para consagrarse como polilla. Lo magnífico de esa tara fue que, aunque deplorable, no atravesó ni una sola letra, como si el pequeño animalito hubiera tenido un sentido de respeto por la escritura de Valle-Inclán y la verdad es que habría que darle la razón.
Pertenece al ciclo de obras teatrales que denominó <<Comedias bárbaras>>, las cuales se centran en los Montenegro, familia terrible (<<de corazón negro>>), casi unos Karamazov de la España de adentro. En una carta dirigida a Cipriano Rivas Cherif, Valle-Inclán determina estas comedias regidas por el fatalismo y dicta que él es <<historiador de un mundo que acabó conmigo>>.
En las obras de teatro se debe tener cierta simplicidad argumental, ésta no es la excepción y arranca con el conflicto sencillo de que el Caballero don Juan Montenegro no desea que las vacas pasen por sus tierras. Es el declive de la nobleza, de los <<vinculeros y mayorazgos>>, la tiranía absurda y entre su páginas tenemos un abad cruel, el rapto de una doncella, una prostituta enamorada y un loco violento.
La obra vio la luz en 1922, el mismo año que salió el Ulises de Joyce y, para poner otro punto de comparación en otra dirección literaria, Los bellos y malditos de Fitzgerald. Ya publicaba Woolf y en un año debutaría Hemingway con sus primeros relatos. Es decir, una obra romántica en medio de una época de vanguardias y del realismo más distendido de los norteamericanos.
Aquí nos encontramos con el problema de la novedad contra lo clásico, del estilo opuesto a la parte más descarnada de las letras, es decir, lo auténtico. Ortega y Gasset decía de Valle-Inclán que tiene alma de quattrocento, esto quería decir, según sus propias palabras, que poseía el <<atractivo de una falsificación>>. No por esto su opinión (reseña La Sonata de Estío) es desfavorable, más bien alega que en medio de la literatura triste, nacida desde los personajes con problemas de dinero de Balzac, es ágil y galante. No puede, como muchos, negar el embeleso de su escritura.
Los halagos vienen también con su grano de sal. Ortega y Gasset también llama a la obra <<sin transcendencia, bella como las cosas inútiles>>. Reflexiona sobre su preciosismo, conjeturando que Valle-Inclán debe <<bregar con las palabras>> más de una semana en un sola página y que algunos usos de adjetivos parecen propios de pelucas empolvadas de dos siglos anteriores al suyo. Pero no por eso deja de ser bella.
Cara de plata se mantiene así, con sus personajes sacados de novelas antiguas o de, digamos, Zorrilla, y funciona. Los diálogos son breves y sentenciosos, y más que en sus novelas, nos encontramos con el color del campo y el ingenio de los que hablan en las calles y plazas. Las acotaciones tienen el mismo fraseo lírico al que acostumbra, con caballos que <<se esparcen mordiendo la yerba sagrada de las célticas mámoas>> y oraciones compuestas de gentilicios-sustantivos-adjetivos <<portugueses talabartes, jalmas zamoranas, pardas estameñas>>.
La mejor vena de su escritura es lo venerable que se mantiene en su exceso, en la excentricidad y calcos antiguos. Muchas veces las descripciones del escenario y sus acciones y cantidad de personajes parecen imposibles de representarse, pero Valle-Inclán no agacha la cabeza. ¿Hay algo auténtico (Ortega y Gasset reclamaba que contara <<cosas humanas, harto humanas>>) dentro de esas descripciones de romancero y caballeros despiadados? Como mucho, algunas interacciones: en un momento un personaje se queja de que lo persigue la muerte a lo que el otro le responde que habrá que quebrarle la pata.
¿Pero es necesario que lo tenga? Me parece que no, como innecesario es reclamarle que no estaba escribiendo como Joyce o Woolf. Se puede valorar Cara de plata con lo que es y no lo que pudo ser. Esto último no es una excusa para dejar cualquier escritura pasar, sino la aceptación de un autor que en todas sus facultades y talentos decidió ser <<flor de otras latitudes históricas>>, como lo denominó Ortega y Gasset. ¿Por qué no disfrutar de toda esta liturgia que tal vez no profesa más religión que sí misma? En este cuadro una <<bigardona, bajo el candil, se remienda el manteo>> y un caballero logró manipular a todos de forma tal que se pregunta si él mismo es el diablo, ¿para qué fijarnos en el punto de fuga?
